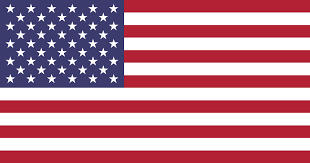La historia de la humanidad, si se observa con frialdad, parece un largo relato de enfrentamientos. Más allá de los nombres de los reyes o las fechas de las batallas, lo que subyace es una lucha constante por el control: el deseo de dominar un territorio y asegurar los recursos que permiten la vida. Esta ambición se organiza a través de lo que llamamos imperialismo, un sistema que no busca el bienestar común y que, en cambio, se orienta casi exclusivamente a la conservación y expansión del propio poder. El imperio, en su esencia más pura, no necesita justificar éticamente sus actos ni convencer de su bondad; su única razón de ser es su capacidad de imponerse sobre los demás mediante la fuerza o la amenaza de usarla.
En la antigüedad, el Imperio Romano fue el ejemplo paradigmático de esta lógica. Roma no conquistaba para “salvar” o “civilizar” a otros pueblos, sino porque podía hacerlo. Su superioridad militar era la única legitimidad que necesitaba. El dominio se imponía como un hecho consumado, y la paz —la famosa pax romana— no era más que la tranquilidad que sigue a la victoria del más fuerte.
Siglos más tarde, los imperios coloniales modernos —el español, el británico, el francés— refinaron esta práctica. A diferencia de Roma, sintieron la necesidad de revestir su ambición con un discurso moral: hablaban de progreso, evangelización, modernización. Pero bajo esa retórica se escondía la misma lógica de siempre: la extracción de riquezas, el control de rutas comerciales, la subordinación de pueblos enteros a intereses ajenos. El imperialismo, por tanto, no es un accidente histórico, sino una constante que adopta formas distintas según la época, pero que mantiene intacto su núcleo: la voluntad de dominio.
En este panorama, la figura de Jesús de Nazaret supuso un quiebre radical. Presentado como el Mesías y llamado el “Príncipe de la Paz”, su enseñanza propuso un modelo de convivencia que invertía por completo la lógica imperial. Frente a la jerarquía, proclamó la igualdad; frente al dominio, la fraternidad; frente a la fuerza como argumento, el amor y el sacrificio por el prójimo.
Su mensaje no fue simplemente religioso, sino profundamente político en el sentido más amplio: ofreció una alternativa a la estructura de poder basada en la imposición. Fue, quizás, el intento más audaz de la historia por superar la herencia violenta del ser humano y construir relaciones basadas en la dignidad y no en el sometimiento.
Sin embargo, dos mil años después, ese ideal sigue siendo más una aspiración que una realidad. Hoy asistimos a un resurgir de la lógica imperial en su versión más desnuda. Bajo el liderazgo de Donald Trump, Estados Unidos ha adoptado un estilo político que renuncia incluso a las formas diplomáticas que durante décadas acompañaron su hegemonía. Ya no se trata de defender valores universales ni de presentar la intervención exterior como una misión moral. La política exterior se ha vuelto abiertamente transaccional: “esto es lo que quiero y esto es lo que haré para conseguirlo”.
Las presiones sobre Venezuela, la pretensión de adquirir Groenlandia como si fuera un territorio disponible en un catálogo, o la humillación pública a aliados europeos que durante décadas fueron socios estratégicos, son expresiones de un mismo patrón. No se busca consenso, ni legitimidad internacional, ni siquiera coherencia ideológica. Se busca eficacia imperial. Este estilo recuerda a los antiguos imperios, donde la fuerza era el único argumento que contaba. La diferencia es que ahora esa fuerza se ejerce en un mundo interdependiente, donde las consecuencias se multiplican y los equilibrios son más frágiles que nunca.
El contraste entre este talante imperial y el ideal del “Príncipe de la Paz” es abismal. Mientras la enseñanza de Jesús proponía una humanidad reconciliada, la política de poder actual parece empeñada en reactivar las viejas dinámicas de dominación. La fraternidad queda relegada a los discursos; la igualdad, a las declaraciones solemnes; la dignidad humana, a los preámbulos de los tratados.
La realidad efectiva es otra: el mundo sigue organizado según la lógica del imperio. El fracaso constante de la humanidad en alcanzar ese ideal de igualdad revela algo inquietante: el imperialismo no es sólo un sistema político, sino una expresión profunda del afán de control que ha acompañado al ser humano desde sus orígenes. Cambian los actores, cambian los discursos, cambian las tecnologías, pero la estructura mental permanece.
Quizás por eso la figura de Jesús sigue siendo tan incómoda: porque señala una salida que no estamos dispuestos a tomar. Porque su propuesta exige renunciar a la lógica del dominio, y esa renuncia es precisamente lo que los imperios —antiguos y modernos— no pueden permitirse.
Mientras no seamos capaces de romper con esa herencia, la historia seguirá repitiéndose. Y el ideal de la paz, la igualdad y la fraternidad seguirá siendo una brújula ética… pero no el rumbo real del mundo.
Faustino Castaño (miembro de los grupos de Redes Cristianas en Asturias)